Que predecibles nos volvimos
por Christian Ferreira
Ya no se trata solo de entretenimiento: el ecosistema digital ha moldeado una nueva forma de vida, donde la recompensa inmediata tiene efectos neurobiológicos que alimentan la dependencia de las interacciones digitales.
Ensayo - Por Christian Ferreira
20 de marzo de 2025
Son las 2:13 de la mañana y el celular te pesa en la mano, ya no sabes cómo acomodarte en la cama y el sueño no está ni cerca. Hace 20 minutos que seguís scrolleando sin poder parar, dijiste que era el ultimo video, pero dejarlo parece imposible. La luz de la pantalla te ilumina la cara y los ojos comienzan a pesar. El algoritmo te mantiene entretenido, con un video tras otro sin descanso. Desde el que vende cursos por internet y dice tener la clave del éxito, hasta el influencer que te muestra la intimidad de su día. Ya pasó una hora y no podes soltar el teléfono, es tarde y mañana tenés que levantarte temprano, pero el pulgar de tu mano se maneja como si fuese una marioneta que recibe órdenes del cerebro. No podes evitarlo, el algoritmo aprende y toma decisiones por vos.
Tal como sucede en las redes neuronales del cerebro, la hiperconectividad y los estímulos externos contribuyen a la construcción de algoritmos computacionales que se alimentan por estímulos. Biológicamente se genera un feedback entre el cerebro humano y la máquina. Cada “Me gusta” y cada interacción estimula la red neuronal a través de la producción de neurotransmisores. La neurociencia entiende a los neurotransmisores como moléculas fundamentales para la transmisión de señales entre neuronas a través de la sinapsis. Por ejemplo, la dopamina, regula la recompensa y el placer y la serotonina influye en el estado de ánimo y el bienestar. Si lo trasladamos al lenguaje computacional, la máquina aprende el estímulo químico que reciben las neuronas por el contenido que se muestra y lo selecciona adecuadamente para mantener la atención.
Esta pulsión no es casual. La dinámica digital mantiene activo el sistema de recompensas del cerebro, liberando dopamina, el neurotransmisor del placer. Tal como lo hacen los juegos de azar que mantienen al jugador expectante sobre una recompensa que es impredecible, las plataformas parecen usar un mecanismo biológico similar para mantener la atención del usuario. La dopamina, por lo tanto, nutre y refuerza el aprendizaje maquínico -machine learning- que activamente funciona al servicio del consumo masivo.
Matteo Pasquinelli, profesor de filosofía de los Medios en la Universidad de Artes y Diseño de Karlsruhe, junto con Vladan Joler, artista serbio conocido por sus estudios sobre la interacción entre tecnología, poder y sociedad, argumentan en su obra “El nooscopio de manifiesto” que la digitalización masiva produjo un régimen de extractivismo del conocimiento, o mejor conocido como big-data. Este régimen fue empleado para extraer “inteligencia” de esas fuentes abiertas de datos, mayoritariamente con el propósito de predecir comportamientos de consumo y vender publicidad. De esta forma, la economía del conocimiento se transformó en una forma novedosa de capitalismo llamada capitalismo cognitivo y, luego, capitalismo de vigilancia.
De esta forma, el individuo se encuentra bajo el ojo y el control permanente de la máquina. El aprendizaje maquínico se traduce en algoritmos que aprenden sobre estímulos que se generan con la interacción del contenido. Este proceso se produce por una tipificación permanente del comportamiento humano que se traduce en datos. Como efecto, surge una clasificación y ordenamientos de estos datos que termina produciendo perfiles predictivos y una segmentación social en base a gustos e intereses.
En la era digital, las redes sociales son el espacio de interacción donde confluyen el lenguaje computacional alimentado del proceso químico neuronal. Una dosis de interacción basta para que se active el sistema de recompensas y como consecuencia se genere una dependencia adictiva del medio. En el día a día, la sumisión a intereses de mercado envuelve la cotidianidad y el comportamiento tanto individual como social se ve influenciado por el algoritmo.
De arriba a abajo, de izquierda a derecha, de 15 segundos a 1 minuto, se va produciendo la selección involuntariamente. De este modo, la tolerancia con el tiempo de uso va disminuyendo y progresivamente se necesita de dosis mayores a futuro para alcanzar la sensación placentera nuevamente.
El problema no es solo la dependencia, sino la previsibilidad del comportamiento humano. A medida que la interacción con la máquina se intensifica, el usuario se convierte en un agente predecible, condicionado por estímulos inmediatos que moldean su tiempo, su atención y su estado emocional.
En este esquema, el placer digital es efímero y la recompensa es instantánea, pero el costo es una desconexión progresiva del propio bienestar. La gran paradoja es que, en una era que promete libertad de elección, el algoritmo ya sabe lo que queremos antes que nosotros mismos.
Christian es un estudiante avanzado de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Le interesa el análisis critico y pormenorizado de los fenómenos. Le gusta viajar, la música y la fotografía.
Gracias β
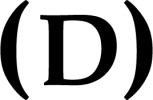
Notas relacionadas
La ternura como resistencia. Una relectura de “El hijo de la novia”
Hace 24 años se estrenaba “El hijo de la novia”, la película que le dio la quinta nominación al Oscar a la Argentina - y la primera a Campanella - y que desde hace al menos dos décadas, pone en el centro de la discusión un valor en peligro: la ternura.
En ese entonces, se nos mostraba una sociedad argentina que podía sostenerse en los vínculos ¿Sigue siendo así?
Historias de la memoria: cuatro obras para no olvidar
Desenfoque recomienda cuatro obras que iluminan las sombras del pasado y nos ayudan a entendernos mejor, a conocernos, a narrarnos.
El país del centro alguna vez fue colonia
China es el país con mayor tiempo de hegemonía regional en la historia que conocemos. Sin embargo, hubo un tiempo, donde ingleses y alemanes llevaban la batuta ¿Qué fue lo que pasó?






